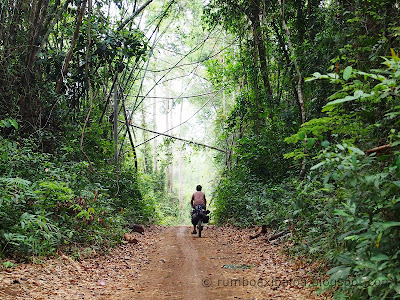“La mayoría de los lujos y muchas de las
llamadas comodidades de la vida, no sólo no son indispensables, si no que
resultan un obstáculo evidente para la elevación espiritual de la humanidad”
H. D. Thoreau
La larga y
solitaria carretera se hace interminable cuando el sol abrasa, y el puesto
fronterizo camboyano se antoja inalcanzable, debemos estar muy cerca, seguro
que después de aquella curva, pero tras ella todo sigue igual, asfalto ardiente
y profundos bosques impenetrables. El cuentakilómetros indica que ya deberíamos
haber llegado, pero las escasas curvas siguen sin revelar nada que no sea el
tedioso hormigonado y la tupida arboleda.
Pero hoy todo da
igual, vamos a alcanzar un nuevo país y el acontecimiento nos entusiasma profundamente.
Y, por fin, allá
a lo lejos, avistamos algo que no aparenta ser un puesto fronterizo, pero no
puede ser otra cosa. Y sí, sí que lo es. Una diminuta barraca de madera cobija
a tres veteranos policías camboyanos engalanados con uniformes azules marino
impecables y ornamentados con lustrosas medallas de colores, en un ridículo
intento por ocultar su flagrante naturaleza corrupta. Por sellarnos el
pasaporte nos exigen dos dólares a cada uno, como hacen con todos los turistas.
Decirles que ya hemos pagado por nuestro visado y que en ninguna frontera se
pide dinero por un sello no nos sirve de nada. Insisten en la estafa y nosotros
en la negativa. Tras un rato de discusión y después de requerirles algún
escrito del gobierno en el que se indique que hay que pagar por el sello, nos
permiten pasar sin que tengamos que sucumbir al fraude. Al ser sólo dos
personas y sospechando que trampearnos les iba a suponer demasiado esfuerzo, han preferido no fatigarse por
cuatro dólares. Además, en breve pasará algún autobús lleno de turistas de los
que podrán sacar una buena tajada, y éstos no se librarán del timo, porque o
pagan o el bus se va, y el conductor, de buen seguro compinche de los
condecorados agentes, no va a esperar a nadie. Poco a poco todo va dejando de
sorprendernos.
Unos cien metros
más adelante se encuentra el puesto fronterizo de Laos. Algo parecido a dos
vetustos vagones de tren pintados de azul, cobijan a los no menos envilecidos
policías laosianos.
Éstos aparecen ataviados con uniformes de color verde oliva,
en un clásico intento comunista por mostrar un aspecto más militarizado, pero
su pantomima se derrumba al advertir que calzan chanclas playeras. Al mostrar
los pasaportes, descubrimos que nuestros visados de entrada han expirado hace una
semana, menudo fallo. Y, por supuesto, aquí no hay nada que hacer, toca obtener
nuevos salvoconductos. Casualmente disponemos del dinero justo para efectuar el
pago, ignoramos qué habría pasado de lo contrario, porque evidentemente aquí no
hay cajeros automáticos y no hubiéramos podido entrar ya en ninguno de los dos
países. Mejor no pensarlo.
Con nuestros
nuevos documentos nos disponemos a abandonar esta frontera de sacacuartos
corruptos, pero aún falta algo, los policías laosianos deciden que no ha sido
suficiente con que hayamos pagado dos nuevas visas y ahora imitan a sus colegas
camboyanos exigiéndonos dinero por estampar el dichoso sello. En esta ocasión
lo tenemos fácil, no nos queda un duro y ellos lo saben porque nos han visto
sacar todo nuestro efectivo para pagar los visados. En este caso no hemos
sucumbido a la estafa por pena.
Por fin estamos
en Laos, continua la sempiterna carretera y el mismo sol despiadado, nos quedan
dos sorbos de agua y no tenemos dinero. El siguiente lugar donde se puede
encontrar un cajero automático está a unas decenas de kilómetros, esperemos que
funcione.
Un rato más tarde
y medio deshidratados alcanzamos el emplazamiento y nos hacemos con unos
cuantos kips, la moneda laosiana
Hemos llegado a
Si Phan Don (Las cuatro mil islas), un conjunto de islas que emergen del Mekong
y un espléndido lugar para reposar durante unos días disfrutando de unos
atardeceres maravillosos.
Aquí uno se queda embobado día tras día observando el espectáculo visual que ofrece el insólito cielo.
Hoy el
antojadizo azar ha dispuesto que nos reencontremos con Dani, un chico de Barcelona
que conocimos hace unos cinco meses en Beijing y con el que compartimos unas
horas en la capital de China. Casualmente también se ha comprado una bici y
lleva algún tiempo viajando en ella. Su propósito, igual que el nuestro, es
rodar hacia el norte del país, por lo que hemos resuelto hacer camino juntos.
Las bicis
provocan un extraño síndrome de abstinencia, así que tras varios días relajándonos,
sentimos que la carretera nos reclama de nuevo. Nos ponemos en marcha. De
entrada optamos por alejarnos de cualquier zona turística para adentrarnos en
áreas más recónditas y aisladas, buscando conocer la auténtica vida rural del
país.
Continuamos
recorriendo la misma infinita carretera a través de la cual hemos pedaleado no
se sabe cuántos kilómetros. Avanzamos fascinados por el asombroso despliegue de formas con el que las nubes nos obsequian.
Al caer la noche decidimos pernoctar en un templo
budista. Nos permiten dormir sobre unas viejas esterillas que reposan sobre una
crujiente plataforma de madera cubierta por una techumbre de paja que nos
protege de la impresionante tormenta que refresca la noche.
Observamos que el
candelabro que utilizan para sujetar las velas está fabricado a partir de un
viejo proyectil que fue lanzado desde un avión cuando los Estados Unidos
bombardearon el país durante la guerra de Vietnam.
Laos tiene el
desgraciado record de ser el país más bombardeado de la historia y actualmente
es uno de los basureros de bombas más grandes del planeta. Entre 1964 y 1973,
la fuerza aérea de los Estados Unidos lanzó sobre el país más de dos millones
de toneladas de bombas, causando estragos entre civiles y militares sin
distinción. El objetivo era debilitar una línea de suministros entre el sur de
Laos y Vietnam. Cada habitante recibió una media de quinientos kilos de bombas.
Se le llamo la Guerra Secreta, ya que la CIA negó estas operaciones debido a
que Laos era un país neutral durante el conflicto.
Actualmente se
calcula que quedan unos ochenta millones de explosivos sin detonar esparcidos
por todo el país. Cientos de civiles mueren cada año por los estallidos de
estos artefactos. Gran parte del territorio está inutilizable por el riesgo de
detonaciones. Tareas tan básicas como la agricultura son una actividad de vida
o muerte en muchas zonas, con lo que millones de hectáreas de tierra permanecen
sin aprovecharse.
Se estima que la
labor de desactivar todas las bombas podría demorarse siglos.
Aquí es fácil
encontrar proyectiles, chatarra y restos de bombas en cualquier lugar.
El
ingenio de la gente aprovecha el macabro legado, reciclándolo y utilizándolo
para construir cualquier cosa imaginable, desde embarcaciones, cimientos para
las viviendas o prótesis para extremidades amputadas, hasta barbacoas, útiles
de cocina u objetos de decoración.
Por la mañana abandonamos
el asfalto definitivamente y decidimos tomar una carretera de tierra que figura
en nuestro mapa, donde también se indica que no hay puentes en los ríos y que
no es practicable en la época de lluvias. Ahora nos encontramos al final de la
estación seca, aunque ya está empezando a llover desde hace algunos días, pero
en teoría no debemos tener problemas.
Nuestro ritmo es muy
lento, ya que el firme es irregular y enormes charcos inundan completamente la
pista a cada momento. Algún puente sí que vamos encontrando, pero de esos que
no inspiran mucha confianza. Viendo su estado, quizás sería menos peligroso
atravesar el río directamente.
Alcanzamos un
viejo cementerio budista.
Al observarlo de cerca y tras una mirada detenida,
descubrimos que en el interior de las típicas y coloridas construcciones
funerarias reposa un tarro de cristal, en cuyo interior descansan los restos
óseos del difunto. Junto a ellos, cigarros, velas y alguna bebida, hacen las
veces de ofrenda.
Parece ser que
las aldeas han quedado atrás, ya hace
mucho que no atravesamos ninguna. La pista cada vez se encuentra en peor estado
y se va estrechando paulatinamente.
Al fin, hemos
llegado a un poblado, y tras él fluye un ancho río, pero no muy profundo. Al
otro lado observamos una segunda aldea. Tratamos de averiguar si existe algún
puente, y los niños que se bañan en el río se ríen de nosotros, no sabemos si
porque no saben lo que es un puente, o precisamente porque lo saben. Va a tocar
hacer equilibrios sobre las resbaladizas rocas sumergidas.
El sol, que nos
había estado achicharrando durante todo el día, ha empezado a darnos un respiro
en forma de espesas nubes blancas, que al poco se han vuelto grises, y ahora ya
presentan ese color negruzco amenazante tan típico de estos cielos.
Los niños están
expectantes, los rayos ponen la iluminación al desfile y los truenos la banda
sonora. Hay que cruzar ya. Entre dos, vamos trasladando las pesadas bicis de
una en una con sumo cuidado, porque si se caen, adiós ordenadores, cámaras y
demás.
Ya tenemos dos bicis en la otra orilla, y cuando la tercera está casi a
medio camino, las nubes deciden que este es su momento. Es el diluvio y no
podemos correr. Empapados llegamos a la otra orilla, donde nos resguardarnos
bajo una choza de madera. A los cinco minutos no queda ni una sola nube y el
sol brilla poderoso, si no fuera porque estamos calados, podríamos pensar que
hemos imaginado la tormenta.
Continuamos
pedaleando, las aldeas vuelven a desaparecer, parece que ya
definitivamente. Llevamos horas sin ver más que la profunda jungla que nos
rodea, y el tortuoso sendero, porque ahora ya se le puede llamar así. Seguimos
atravesando ríos sin puentes, esquivando enormes charcos y tratando de no
hundirnos en el fango, mientras nos preguntamos cómo puede ser que este
atascadero figure en el mapa como una carretera.
Todo transcurre muy lento, se
nos está acabando el agua y no nos queda comida. A pesar de llevar el mapa, no
podemos situarnos con exactitud en ningún punto, sólo deseamos que la siguiente
aldea esté más cerca que la que ya hace mucho dejamos atrás. La frase que se
repite es: ¿cómo nos hemos metido en este
atolladero con tan poca agua y sin comida?.
Sólo hay que pensar en pedalear y pedalear. Ahora, el camino que, aunque tortuoso, por lo menos era plano, decide complicar las cosas un poco más y empieza a presentar desniveles sistemáticamente. Bajadas pronunciadas, pero no de esas en las que uno se deja llevar, si no de esas en las que hay que descender frenando. Y subidas en las que toca bajar de la bici y empujar. Súbitamente, un trueno ensordecedor, y al poco, el cielo a nuestra derecha se oscurece como nunca. Los espectaculares rayos nos ponen la piel de gallina y los truenos ya dan rienda suelta a su estruendosa exhibición. Como el camino serpentea constantemente, es imposible saber si nos alejamos o nos acercamos a la tormenta, pero ahora ya da igual, porque viene otra por la izquierda. Parece que estamos un poco fastidiados. Y de repente advertimos a una persona en la distancia. Al acercarnos distinguimos a un hombre de tez oscura que camina en nuestra misma dirección. Viste con un ligero pareo mostrando el torso desnudo. Transporta un enorme cuchillo que sujeta entre la sutil tela y su tostada espalda. Nos mira y sonríe. Le hacemos gestos para que entienda que necesitamos comer y beber, y nos indica que continuemos el camino. Es imposible saber cuánto tenemos que proseguir. También intentamos averiguar si la tormenta se acerca o se aleja, porque este hombre tiene pinta de saberlo todo acerca de lo que aquí acontece, pero la respuesta es otra agradable y desesperante sonrisa justo antes de meterse en el río para lavarse. En fin, hay que continuar.
Sólo hay que pensar en pedalear y pedalear. Ahora, el camino que, aunque tortuoso, por lo menos era plano, decide complicar las cosas un poco más y empieza a presentar desniveles sistemáticamente. Bajadas pronunciadas, pero no de esas en las que uno se deja llevar, si no de esas en las que hay que descender frenando. Y subidas en las que toca bajar de la bici y empujar. Súbitamente, un trueno ensordecedor, y al poco, el cielo a nuestra derecha se oscurece como nunca. Los espectaculares rayos nos ponen la piel de gallina y los truenos ya dan rienda suelta a su estruendosa exhibición. Como el camino serpentea constantemente, es imposible saber si nos alejamos o nos acercamos a la tormenta, pero ahora ya da igual, porque viene otra por la izquierda. Parece que estamos un poco fastidiados. Y de repente advertimos a una persona en la distancia. Al acercarnos distinguimos a un hombre de tez oscura que camina en nuestra misma dirección. Viste con un ligero pareo mostrando el torso desnudo. Transporta un enorme cuchillo que sujeta entre la sutil tela y su tostada espalda. Nos mira y sonríe. Le hacemos gestos para que entienda que necesitamos comer y beber, y nos indica que continuemos el camino. Es imposible saber cuánto tenemos que proseguir. También intentamos averiguar si la tormenta se acerca o se aleja, porque este hombre tiene pinta de saberlo todo acerca de lo que aquí acontece, pero la respuesta es otra agradable y desesperante sonrisa justo antes de meterse en el río para lavarse. En fin, hay que continuar.
Por lo menos
ahora sabemos que por aquí vive gente y que además sonríen mucho, puede que al
final no estemos tan mal.
Un buen rato
después volvemos a detenernos frente al enésimo río sin puente, pero esta vez
se hace la luz, al otro lado se avista un poblado. ¡Estamos salvados!
Al irrumpir en la
aldea, los niños corren despavoridos, aterrorizados, y los adultos nos miran
extrañados y curiosos, algunos nos sonríen. En una de las primeras chozas a las
que nos acercamos, un grupo de mujeres descansa en el exterior. Una amamanta a
su bebé, mientras que otra despioja a una tercera. Solicitamos algo para beber,
y nos ofrecen un té que nos sabe a gloria. Decidimos inspeccionar la aldea en
busca de alimento y cobijo para esta noche.
Los niños que han huido nos controlan
desde la seguridad de la distancia. Nos acercamos a un joven que atiende a
nuestras demandas e interpretamos que su respuesta es algo así como: tranquis que aquí hay de todo, comida y
sitio para dormir, así que a disfrutar de la estancia. Perfecto, que fácil
es todo con esta gente. Con lo complicado que es tratar a veces con personas
que hablan el mismo idioma. Seguimos constatando que el egoísmo está inédito
por estos lares.
Percibimos que
los habitantes de este precioso lugar se encuentran inquietos por nuestra
presencia, así que para romper el hielo sacamos un frisbee y empezamos a jugar
entre nosotros. Todos empiezan a mirar alucinados el disco volador, y a los
pocos minutos, casi todo el pueblo se ha reunido bajo una vivienda para
presenciar el espectáculo. Intentamos que algunos de ellos participen del juego
lanzándoles el frisbee y, poco a poco, van perdiendo la timidez y se animan a
jugar, ante las carcajadas del resto del pueblo que disfrutan viendo que no son
capaces de atrapar el disco en el aire.
Ya todo el mundo
se va sintiendo más cómodo y la atmósfera se va relajando, hasta los niños nos
pierden el miedo. Esta experiencia está siendo genial, las sensaciones se
multiplican.
Desde una casa
nos llaman para que vayamos a comer algo. Nos ofrecen fideos que devoramos en
segundos. Nos damos un reconfortante baño en el río para retirar los kilos de
polvo que llevamos adheridos al cuerpo. Más tarde nos preparan la cena de
verdad, en esta ocasión, sapos picados con arroz glutinoso. La sobremesa transcurre
degustando un intenso licor casero mientras el aguacero, que se ha hecho
esperar, renueva el ambiente.
Ya ha dejado de sorprendernos la desinteresada
generosidad de esta gente que vive con lo mínimo. Después de todo nos vamos a
dormir sobre unas esterillas y protegidos por mosquiteras. En la misma estancia
dormimos los tres, junto con el propietario de la vivienda, su joven esposa y
sus tres hijos.
Por la mañana nos
preparan el desayuno y después continuamos recorriendo el perenne sendero, que
ahora se muestra fascinante. La densa jungla se cierne sobre nosotros. El
paisaje, hermoso y claustrofóbico, la singular fragancia húmeda de la selva y
los exóticos e inidentificables sonidos, generan un magnetismo tal que hace que
pedaleemos totalmente embelesados.
Son los inmensos charcos o alguna
pronunciada pendiente o algún enorme tronco que al caer ha invadido el camino,
quienes nos arrancan del misterioso
hechizo.
De tanto en tanto
aparecen oportunos poblados donde los lugareños nos ofrecen agua que previamente
hierven junto con el tallo de alguna planta para impregnarla de sabor.
Alcanzamos un
ancho y caudaloso río, por supuesto, sin puente, pero en esta ocasión es un
barquero quien nos cruza al otro lado sobre su balsa.
El camino se
empieza a ensanchar, el firme adquiere regularidad y aparecen los primeros signos
de civilización. Observamos marcas de neumático sobre la arena y al poco,
pueblos con tiendas, lugares para comer y construcciones de cemento. La magia
de la jungla y de sus habitantes se esfumó, ha sido alucinante.
Súbitamente, como
siempre, el cielo se ennegrece y centellea, el viento empieza a soplar furioso
y los colores que nos rodean se antojan irreales. La carretera roja, los campos
verdes y los tenebrosos y renegridos nubarrones que parecen anunciar un
cataclismo, se combinan para componer una estampa insólita.
Unas horas más
tarde alcanzamos la ciudad de Attapeu, donde solicitamos permiso a un monje
para pernoctar en un precioso templo.
Para eso, Javi debe ir a la estancia del
superior, presentarle sus respetos y arrodillarse ante él. Lo que hay que hacer
para ahorrarse una noche de hotel. El monje mandamás, que se encuentra sentado
frente a su ordenador portátil, hace una serie de preguntas y nos concede el
permiso. Agradecido, Javi se dispone a abandonar el habitáculo, y al girarse
descubre que la pared está empapelada con posters de Frank Lampard, Steven
Gerrard y Cesc Fabregas, y junto a ellos, un pequeño Buda. Al sacar el tema
futbolero, resulta que el monje es como un libro de estadísticas, lo sabe todo,
parece que también aquí el fútbol se está convirtiendo en religión, el budismo
está perdiendo mucho.
Antes de ir a
dormir, un par de monjes se acercan para tomarse unas cuantas fotos con
nosotros. Uno de ellos se coloca junto a Javi y disimuladamente le pone la mano
en el trasero sin cortarse un pelo. Increíble. Definitivamente el budismo ya no
es lo que era.
Por la mañana
volvemos a las carreteras de tierra, pero en esta ocasión cargados de agua y
comida, hemos aprendido la lección para siempre. La pista es complicada, con
duros desniveles, subidas extenuantes y bajadas vertiginosas. Horas más tarde
estamos agotados, hace demasiado que no atravesamos pueblos y a quienes hemos
preguntado nos han indicado que no hay absolutamente nada hasta la ciudad de
Pakson, para la que aún faltan muchísimos kilómetros, es imposible alcanzarla
hoy.
Parece que va a
tocar dormir en la tienda. Alcanzamos una impresionante cascada y nos
disponemos a dormir cerca de ella. Pero en la distancia observamos unas grúas
que realizan trabajos en la carretera. Nos acercamos y solicitamos un poco de
agua, por si acaso. Nos dan una botella y nos hablan de algo que se encuentra
tres quilómetros más adelante, pero es imposible averiguar qué es, así que
decidimos acercarnos. Al llegar, observamos que se trata del campamento que
tienen montado los trabajadores de la carretera.
No ponen ningún problema en
acogernos. Nos dejan ducharnos, nos ofrecen cena, que devoramos como lobos hambrientos, y nos permiten quedarnos a
dormir en sus rudimentarias estancias.
Al llegar el jefe, que habla inglés,
descubrimos que no son laosianos, si no tailandeses. Nos saca unas cervezas
calientes, un verdadero milagro aquí y charlamos hasta la hora de dormir.
Por la mañana
también nos dan desayuno antes de que continuemos.
La carretera
sigue siendo dura, pero de tanto en tanto la abandonamos por un rato para
alcanzar lugares donde quedamos absortos ante formidables visiones de
espectaculares cascadas.
Para variar, al atardecer, el cielo decide hacernos pasar un mal rato, hasta que acaba descargando de lo lindo.
Más tarde, alcanzamos Pakson, donde disfrutamos de unas camas de verdad. Dani y Javi aprovechan para raparse mutuamente, con algún que otro trasquilón.
Abandonamos la
ciudad para seguir recorriendo áreas rurales, donde ahora toman protagonismo
los cafetales.
Alcanzamos Tat-Lo
y nos quedamos un par de días disfrutando de la calma del río y de los niños de
los poblados cercanos.
Aquí conocemos a Etel, un chico de León que se une al grupo en la ruta hacia el norte.
Aquí conocemos a Etel, un chico de León que se une al grupo en la ruta hacia el norte.
Como no
disponemos de mucho tiempo en el país, y queremos visitar demasiados lugares,
resolvemos que la manera más rápida y barata de desplazarnos es haciendo
autostop. Aquí la mayoría de la gente se mueve en pequeñas camionetas y en
rancheras, toda una suerte, porque estos
vehículos son lo suficientemente grandes como para que todos quepamos,
incluidas las bicis.
Cuando detenemos
a algún vehículo y proponemos meternos todos en él, suelen alucinar bastante,
pero normalmente acaban aceptando. Se trata de gente muy servicial y solidaria.
Viajar así,
encogidos entre el amasijo de hierros que son las bicis, es bastante
insufrible, pero para nosotros es la mejor opción. Recorremos cientos de kilómetros
al día, durante varios días, de esta manera, sufriendo el viento, la lluvia, el
sol, clavándonos las bicis y sin podes cambiar de postura en horas. Pero nos
hemos recorrido el país a toda velocidad y sin gastar un duro.
En nuestro
trayecto hacia el norte, seguimos descubriendo lugares de belleza sublime, como
la enorme cueva de Kong Lor y sus alrededores. Pedalear por estas carreteras es
como hacerlo dentro del decorado de una película de ficción. Los paisajes son
tan bellos y extraños que parecen irreales.
Aquí, acampamos
en un lugar perfecto, suelo mullido y vistas espectaculares, pero la noche nos
depara una sorpresa. De madrugada el cielo empieza a iluminarse, los truenos
retumban en la distancia y los sobrecogedores rayos se acercan gradualmente.
Desde el interior de la tienda oímos el lejano y turbador murmullo que producen
las hojas de los árboles al ser agitadas por el viento e impactadas por el
agua. Al poco se convierte en un rugido cercano, y ahora ya es un estruendo que
golpea contra nuestra lona. El cielo pasa más rato encendido que apagado, los
truenos son estremecedores y el vendaval intenta arrancar la tienda. Al final,
la tempestad pierde intensidad, parece que haya durado una eternidad, pero para
entonces la tienda de Dani está completamente inundada, así que tendremos que
dormir un poco apretados. Menuda noche.
Por la mañana, todavía lloviznando, la humedad empieza a evaporarse, y el lugar adquiere un aspecto realmente pintoresco.
Por la mañana, todavía lloviznando, la humedad empieza a evaporarse, y el lugar adquiere un aspecto realmente pintoresco.
Decidimos buscar
un hostel donde pasar el día, porque pinta que va a estar pasado por agua,
además necesitamos descansar bien esta noche. La lluvia ha hecho que nubes de
insectos voladores lo invadan todo, por la noche acuden a la luz y se acumulan
por millones en el suelo. Los lugareños los cazan, los fríen y se los comen con
arroz. No están tan malos como uno puede imaginar.
Aunque no sabemos qué es peor, aquí se lo comen todo.
Aunque no sabemos qué es peor, aquí se lo comen todo.
Partimos hacia la
ciudad de Vang Vieng, que logramos alcanzar tras todo el día haciendo autostop.
La intención es explorar el espléndido paisaje que la rodea.
Vang Vieng es una
de esas burbujas infames e irreales que los occidentales construimos en lugares
preciosos de países pobres. Restaurantes, hoteles, bares, drogas, y todo muy
barato. Después de colonizarlos, expoliarlos y bombardearlos, ahora regresamos,
les fastidiamos el pueblo, los corrompemos y les restregamos por la cara la
cantidad de dinero que tenemos. Patética forma de neocolonialismo, ojalá estos
lugares no existieran. Pero así somos, la conciencia nunca ha sido nuestro
fuerte, como demuestra nuestra crisis, resultado del consumo desmedido y de la
burda especulación, del egoísmo, de la ambición material y del borreguismo que
llena nuestras vidas de cosas incapaces de darnos felicidad y las vacía de lo
realmente importante. Cuando uno quiere más y más, es porque realmente no sabe
lo que quiere, y eso ocurre porque no nos conocemos a nosotros mismos. Es más
fácil mirar hacia fuera y llenar el exterior que mirar hacia dentro y colmar el
interior. Ojalá esta crisis sea un mal necesario que nos haga abrir nuestros
ojos de títeres y nos haga adoptar actitudes que no sigan retroalimentando la
rueda podrida del absurdo sistema que entre todos hemos forjado. Pero va a ser
que no. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado cosas como ésta? Pero no lo
reflexionamos seriamente, no lo interiorizamos, no cambiamos nada, hay algo que
nos lo impide.
Cuando uno está
lejos, conviviendo con estas gentes, y menos aprisionado por la losa
occidental, parece que algunas cosas se ven con mayor claridad.
Además, si lo
nuestro es crisis, que lo es, ¿cómo podríamos denominar a lo que viven aquí?
Simplemente forma de vida, porque aquí la crisis eterna es la forma en la que
se vive.
Al margen de la
burbuja, los alrededores de Vang Vieng son sencillamente espectaculares, una
gozada pedalear entre estas montañas y disfrutar del idílico entorno.
Lo del cielo aquí ya es indescriptible.
Lo del cielo aquí ya es indescriptible.
Hoy toca
despedirnos de Dani, él debe regresar a Europa porque tiene otros planes. Una
pena, porque el equipo estaba verdaderamente compenetrado. Hasta la próxima,
amigo.
Y un día más
tarde decimos adiós a Etel, que se dirige a China. Les vamos a echar de menos, juntos
hemos vivido días muy intensos.
En Laos ya se
acumulan cientos de quilómetros de bici y unos mil de autostop. Alcanzamos
nuestro último destino en el país, Vientian, la capital. El Mekong la separa de las costas de Tailandia.
Entramos en la
ciudad de manera triunfal, directos al hospital por un cólico nefrítico.
Después de un dolorosa inyección, aunque mucho menos dolorosa que el propio
cólico, nos vamos al hostel con una bolsa llena de pastillas, antinflamatorios,
antibióticos y relajantes musculares.
Tras ocho meses
sin ponernos enfermos, últimamente estamos visitando más hospitales de los que
nos gustaría. Esperemos que la racha se frene aquí y que no tengáis que ver más fotos de nosotros tumbados en ninguna camilla.
Aún así, esta
eventualidad no va a ensombrecer las maravillosas experiencias y las
inolvidables peripecias que hemos vivido aquí. Laos y su gente
han convertido este último mes en una vivencia extraordinaria. Nos vamos
sintiéndonos totalmente llenos en todos los sentidos. Aquí hay que volver y,
por supuesto, con las bicis. Sin ellas nada hubiera sido igual.
Próximo destino:
¡Malasia! Allí nos vemos.